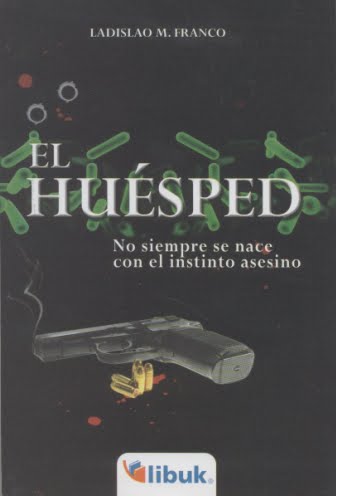De eso ya hace mucho tiempo. No sé si te acuerdes. Pero me quedó ese recuerdo. Después de eso no volví a mirar igual muchas cosas. Las líneas se volvieron curvas y en los ojos comencé a notar la circunferencia del iris. Y ahí empezó todo.
Todo lo primitivo es redondo. Ahí tienes la Tierra, los ojos y las burbujas. Pero también a la razón, la vida y la muerte y a la mujer. Me quedó muy claro entonces.
Yo tenía ocho años. Date cuenta. Ocho. Dos círculos. Como predestinado. El parque aquel, ora ya no tan cuidado como aquellos ayeres, pero parecía un interminable campo de árboles, tierra y pelotas. Cerca del solar, los muchachos y yo en las primeras tardes en nos conocíamos y jugábamos a tener doce años. Entonces los sabedores de todo.
Pero a cualquiera de ellos se les hubieran caído las pelotas si hubieran visto lo que yo. Solito me lo tragué.
Mi hermosa pelota roja. Relumbrante ante el sol. Como una cereza para jugar. Luego unas manos toscas, la de Pedro, ese que terminó de mecánico; la tomó y dijo: “¡Si la traes, es para jugar!” Y pos allá vamos toda la palomilla. Sí, nos divertimos. Hasta que el muy tarugo de Pedro la voló. “Ve, tú. Es tu pelota”. Ora si me pelota ¿no? Y caminé dentro de unos árboles.
Y ahí estaba la pelota, detrás de un arbusto, sonriéndome. Recuerdo que todavía hasta voltee hacia los muchachos. Ellos se acercaron a comprar unas congeladas. Lo que les interesaba era mi pelota. Y cuando dirigí mi mirada hacia la pelota ¡charros! Ya no estaba.
Me la volaron, dije. Crucé rápido el arbusto y vi suspendida mi pelota en las manos de esa niña. Una niña morena de redondos ojos negros. Su cabello caía ondulado, como serpientes también niñas.
El cuerpo rubicundo de mi pelota no fue nada en comparación a la sonrisa de la niña. Quién diría que fuera más significativa una curva del tamaño de un paréntesis, que el cúmulo de curvas que compone todo círculo.
Pues lo fue más.
Yo no supe entonces cómo pedírsela. O si pedírsela. Por la forma en que miró creí que ella era la verdadera dueña. Y es que su sonrisa iba más allá de quitarme mi pelota (después lo entendí). Quería quitarme otra redondez. Eso era mi corazón.
Se llevó un dedo a la boca y restregó la punta de su zapata negro en el pasto. Tenía que hacer algo. Entonces la pedí muy nerviosa. “¿Me la das? Por favor” Hazme el favor. Así la pedí.
Se puso roja cuando me dio la pelota. Más roja que el dichoso juguete. Y me retiré dando las gracias.
Fue cuando pasó.
Me dijo: “Psss, psss”. ¿Por qué voltee? En verdad me lo pregunto y siempre contesto que lo haría de nuevo. Mil veces. Con pelota o sin ella. Se levantó la falda.
¡Chómpiras! Unos calzones más rojos que mi pelota y que su dizque carita. Y se fue corriendo. Escuché su risa.
Ya nomás regresé la pelota a los pies de los muchachos. Pero yo seguía viendo a esa niña en todas partes. En el vientre rojo de la nubes y en las cerezas del pastel.
Y cuando vi que las líneas rectas de tus piernas de niña se convirtieron en las redondeces que yo adoro, supe que la pelota me llevó a ti. ¿O a poco te acuerdas de mi pelota roja, viejita?
—No, viejito. Me acuerdo de tus ojos desde toda la vida.
jueves, 19 de noviembre de 2009
miércoles, 28 de octubre de 2009
El Testimonio (Cuento de última hora)

A usted, muy apreciable lector, le anticipo con el presente relato una obligada felicitación por su buen gusto en la selección de lecturas. Considero que si las letras se conformaron para decir algo, las palabras se lograron para dar un merecido significado a la idea. De ahí nace el interés por escribir. Y por leer.
He de ser honesto al decir que soy un fanático de las buenas obras. Incluso, descarándome en mi orgullo, puedo decirles que he llegado a cultivar y enaltecer todos los géneros literarios. Pero, mis obras quedan siempre en papeles viejos que terminan por hacerse polvo. Lo anterior por dos razones: la primera, no puedo revelar lo contenido en las confesiones, que resultan ser a veces muy interesantes. Hay que recordar que me entero de ello, y sin empacho, a pocos minutos de morir. La segunda razón… es quizá la primera, nadie compraría un libro del propio homicida.
Sin embargo, me pareció irresistible la idea de que ese sujeto dejara como testimonio el presente relato antes de morir. Se me antojó. Se lo pedí de un modo amable. Nada de violencia. Al verlo sentado en su sofá, esperándome con un vaso de coñac, me sentí con tiempo para una charla. Vaya, sabiendo su oficio –era escritor–, le dije que le dejaba una hora para recrear nuestra entrevista a modo póstumo. Lo curioso es que después de hablar, lo hizo con mucho gusto.
—Así que yo soy el bueno ¿cierto?— Me dijo carraspeando un poco.
—Sí, así es—. Contesté lacónico en tanto colocaba un espejo enfrente de ambos.
—Bueno, ni hablar ¿Fumas?—Me invitó y vi que se adelantó a sacar un habano.
—No deberías—. Le dije y me senté dándole la espalda. Él podría verme mediante el espejo.
—Ya da igual ¿no?
—No. No da igual. Cuando te dije que no deberías fumar, no me referí a tu salud. No será eso lo que te matará dentro de un momento. Me refiero a tu posición de víctima. Sencillamente no lo eches a perder.
—Oh, lo siento. Sólo quise ser buen anfitrión. ¿Qué tal un coñaquito?
—Me encantaría, pero disfrutaré ver que tú lo disfrutas.
Fue en ese momento que llegó a mí una sensación de holgura. Era un despacho convertido en un santuario para la intelectualidad. Tres muros con entrepaños llenos de libros y esculturas finas. A lado nuestro, un escritorio muy arreglado para el último instante de vida, hojas blancas, una pluma fuente y un sobretodo de piel. Vivía bien el sujeto.
—Seré condescendiente contigo, Hernán. ¿Hay algo que quieras saber? Claro, que sea breve.
— Sí ¿Cómo logras estar en muchas partes al mismo tiempo?
—¿En verdad te interesa eso? Aún te creo inteligente. Anda, pregunta otra cosa.
—Quizá sea que no me acostumbro a la idea. Pero ¿Quién te envía? ¿Por qué es mi hora?—Dijo después de una breve meditación.
—Sólo soy enviado en casos muy específicos. Pero en la mayoría de las ocasiones, ustedes me llaman. Por eso te confirmo que es tu hora. Tú me llamaste.
—¡¿YO?! Por mí te puedes retirar…
—Fue tu cuerpo. Siéntate—. Le dije cuando vi su intención de abrir la puerta.
—¿Ves algo en mí?
—Claro. Puedo ver tu corazón cansado y una lesión que pronto será un infarto.
Hernán bebió un trago largo de coñac y suspiró.
—¿Hay algo que pueda hacer?
—Depende.
—¡Dime! ¡Estoy seguro que puedo hacer algo!
—Tranquilo. Vuelve a sentarte por favor. No gastes energía innecesariamente. Por la premura de tu solicitud, creo que te estás refiriendo a hacer algo por tu vida.
—¡Sí, claro!
—No. Por ella no puedes hacer nada.
—¿Está escrito? ¿Mi vida debe terminar hoy mismo? ¿Por qué no mañana o dentro de unos años? Digo, sesenta años no son muchos.
—Ay, Hernán. Te puedo decir que ni aunque tuvieras mil años de edad, serían muchos. De hecho tu cuerpo está diseñado para no morir. Es una lástima verlos desaparecer.
—¡Cómo! ¿Entonces, por qué? ¡No entiendo!
—Las células de tu cuerpo se reciclan constantemente. Pero hay un mecanismo detenido a propósito. No podrás vivir más de cien años de manera digna.
—¿Es por eso que me dices del cigarro? ¿Debí cuidarme? Puedo ir al médico en este momento.
—No. Las células de tu corazón me enviaron el mensaje de sumo cansancio. En cierta manera, tú me llamaste. Todos me llaman, los que manejan ebrios, los que portan un arma, los que se dedican a mi negocio. Y tú tienes la gracia de hacerlo de este modo.
Vino un silencio. Vi su rostro pálido y su boca abierta. Pensé que le habían impresionado mis experiencias.
—Bueno, disculpa si fui gráfico.
—Tu… tu, tu mano—.Tartamudeó—. Me he impresionado. Cuando hiciste el ademán en “negocio”, alcancé a ver tu mano.
—Oh, lo siento, creo que…
—No—. Me dijo levantando sus manos—. La verdad es que me envolvió un sentimiento encontrado. Al ver tus huesos, me aterroricé, pero al ver la blancura de los mismos, me llené de tranquilidad, como si viera las manos de mi madre. Me imagino que por eso uno mismo te acepta.
Ahora yo me quedé pensando. Me vi las manos. Yo las vi llenitas de luz. Con venas tensas por un fluido distinto a la sangre.
—¿Puedo ver tu rostro?
—No—. Le negué de inmediato. Esas inquietudes ni me gustan, ni me están permitidas—. Para eso puse el espejo, Hernán. Ve mi oscuridad. Lo demás no debe interesarte. Dime ¿ya estás preparado?
—Creo que sí… o más bien, no. Para ser honesto, no. No estoy preparado. Te esperaba, pero no estoy preparado.
—¿A qué temes?
—Pues, a tantas cosas. Me pregunto por mi suerte una vez muerto, ¿es cierto eso del cielo, del purgatorio? No quiero caer en una discusión filosófica o religiosa, pero ¿qué sentido tiene la vida? ¿Y la muerte? Vaya…
—Seré breve con una condición. Y con esto te contesto aquello de que sí puedes hacer algo. Pero no por tí.
—Me desconcierta, pero dime entonces todo aquello referente a ese mundo al que estoy por entrar. ¿Cuál es la condición?
—Se que eres escritor.
—Sí, lo soy.
—La condición está ligada a tu profesión. Veo que tienes muchos libros. Pero te falta uno y ya vi que tampoco lo tienes en tu recámara. Es irónico, pero si hubieras abrazado ese libro, estuvieras muy tranquilo y preparado.
—Se a que libro te refieres. Lo leí del primer capítulo al último versículo y, la verdad, yo…
—Hernán, Hernán. A mí no me toca juzgar. De lo que hablamos es de tu tranquilidad y… tu futuro.
—¿Qué pasará conmigo?
—Dormirás y despertarás inmediatamente.
—¿Cómo? ¿Y mi alma? ¿En verdad me convertiré en un perro o algo así?
—Mitos, Hernán. Mitos. Naciste hombre, hombre mueres. El alma eres tú. Y tú dormirás en unos minutos y luego despertarás.
—No entiendo.
—No te diste cuenta del tiempo que pasa cuando dormías. Así mismo será. Dormirás y despertarás para ver el último día de todos.
—¡Cómo! ¡Eso me ha dado más terror que la misma muerte! ¡¿Entonces por qué he de morir ahora?! ¡Me basta con una sola vez!
—Porque has vivido creyendo que esta es tu única vida. Incluso sigues pidiendo uno, dos o diez años más, pudiendo tener toda la vida que te mereces; la que te pide tu cansada célula miocárdica.
Otro silencio y un trago de coñac. Vi que se le pintaba un semblante más rosado.
—¿Y después?
—Si decides vivir bien, pues, podrás ver mi rostro y serás tú quién me dé la despedida en mi muerte.
—¿Acaso tu también morirás?
—Y para siempre. Tú, al menos, tienes una segunda oportunidad.
Su mirada divagó un momento. Tomó otro trago y exhaló el buqué del coñac.
—Ha sido una increíble revelación. ¿Qué puedo hacer ahora?
Chasquee la boca y crucé las piernas. Ahora sí lo vi más relajado a aquel hombre.
—Registra esta entrevista a modo literario. Hazlo porque yo no debo. Hazlo porque se que lo harás bien.
—Caray, gracias. Pero imagino que viste morir a otros escritores ¿por qué yo?
—Sí, sí. Byron fue el más inteligente. Cervantes también me invitó vino. Shakespeare quiso preguntar el porqué de la miseria humana, Dostoievski insistió en preguntarme por el futuro de Rusia, etcétera. Pero también ya es tarde para mí y para todos. Te doy una hora para ese escrito. Después, a dormir.
Me retiré. Sabía que a él no le dolería. Una hora después, me llevé la mano al pecho al ver su sonrisa quieta. Eso fue obra mía. Y casi lloro al ver una dedicación al inicio de este escrito. Eso fue obra suya.
Ya estaba viviendo el futuro.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)